5 de Junio de 2010
La Ética es la disciplina filosófica que trata, analiza y evalúa el comportamiento moral del hombre. Su función consiste en fomentar la virtud y excluir todo lo que se oponga a ella. Desde un punto de vista teórico constituye la dimensión práctica de la Filosofía.

Conviene distinguir entre Ética y Moral dejando claro que hay tantas morales como individuos, agrupaciones, instituciones, sociedades, religiones, etc., pero éticas sólo hay una, la cual debe orientar todo código moral ya sea individual o colectivo. En otras palabras, la moral se encarga de orientarnos en los quehaceres y elecciones cotidianas, mientras que la Ética nos orienta desde la universalidad, situándose, en consecuencia, por encima de cualquier sistema moral, ya que su campo de reflexión es más amplio y profundo que el de la simple moral, cuyo análisis es más particular y subjetivo. En este sentido, la necesidad de una reflexión ética se genera en el interior de la persona, en el deseo de alcanzar la objetividad superando la subjetividad, mediante el proceso que trasciende al propio individuo dada la naturaleza relacional de éste orientada hacia los demás.
Ocuparse del hombre implica hacer Filosofía en cuanto que las respuestas son el resultado de la existencia de la preguntas.  Es cierto que la Ciencia nos ha ofrecido una visión interesante del hombre y de su mundo, pero no deja de ser una perspectiva parcial puesto que no ofrece respuestas concluyentes y finales sobre la identidad del hombre. Sin embargo, no hay que desdeñar la valoración científica acerca del ser humano, porque no deja de ser una interpretación adecuada, si bien, fragmentada de la esencia humana. Es la reflexión filosófica la única que por sus propias características puede suministrar una visión íntegra y totalizante acerca de lo que el hombre es. Cierto es que, a diferencia de la Ciencia, la Filosofía no usa de manera absoluta el método empírico, pero también por ello no se encuentra encorsetada en conceptos altamente reduccionistas y unilaterales. Por otro lado, la Ciencia a pesar de caracterizarse por su empirismo no puede evitar formularse preguntas, por lo que Hegel en su “Fenomenología del Espíritu”, ya afirma que “para llegar a ser científica la Ciencia tiene que ser filosófica”. Es cierto que la Ciencia nos ha ofrecido una visión interesante del hombre y de su mundo, pero no deja de ser una perspectiva parcial puesto que no ofrece respuestas concluyentes y finales sobre la identidad del hombre. Sin embargo, no hay que desdeñar la valoración científica acerca del ser humano, porque no deja de ser una interpretación adecuada, si bien, fragmentada de la esencia humana. Es la reflexión filosófica la única que por sus propias características puede suministrar una visión íntegra y totalizante acerca de lo que el hombre es. Cierto es que, a diferencia de la Ciencia, la Filosofía no usa de manera absoluta el método empírico, pero también por ello no se encuentra encorsetada en conceptos altamente reduccionistas y unilaterales. Por otro lado, la Ciencia a pesar de caracterizarse por su empirismo no puede evitar formularse preguntas, por lo que Hegel en su “Fenomenología del Espíritu”, ya afirma que “para llegar a ser científica la Ciencia tiene que ser filosófica”.
A lo largo de toda su vida la característica más uniforme del hombre es su dependencia o necesidad. Hay filósofos que consideran que esa condición humana es previa a su dimensión social. Es más, forma parte de su condición óntica, es decir, que al ser del hombre pertenece constitutivamente el no-ser. Y dado que el hombre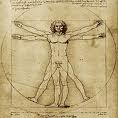 es un ser deficitario en lo que se podría considerar su totalidad estructural, necesita organizar su vida y procurar satisfacer sus necesidades materiales y espirituales. Dicha organización vital le condiciona hacia los demás y lo vincula como un ser social. Esas necesidades pueden dividirse, grosso modo, en dos: necesidades naturales y necesidades artificiales. Las primeras son consustanciales a su propia condición de ser natural; las segundas son el producto del desarrollo y del entorno histórico. Curiosamente cuanto más se desarrolla una civilización en su contexto cultural histórico, más se acrecientan cuantitativa y cualitativamente las necesidades artificiales. Esto ocurre especialmente si ese desarrollo tiene un alto componente tecnológico que conlleva un mayor bienestar material, confort, bienes materiales y, en realidad, todo aquello no previsto por la naturaleza. es un ser deficitario en lo que se podría considerar su totalidad estructural, necesita organizar su vida y procurar satisfacer sus necesidades materiales y espirituales. Dicha organización vital le condiciona hacia los demás y lo vincula como un ser social. Esas necesidades pueden dividirse, grosso modo, en dos: necesidades naturales y necesidades artificiales. Las primeras son consustanciales a su propia condición de ser natural; las segundas son el producto del desarrollo y del entorno histórico. Curiosamente cuanto más se desarrolla una civilización en su contexto cultural histórico, más se acrecientan cuantitativa y cualitativamente las necesidades artificiales. Esto ocurre especialmente si ese desarrollo tiene un alto componente tecnológico que conlleva un mayor bienestar material, confort, bienes materiales y, en realidad, todo aquello no previsto por la naturaleza.
No obstante, y dado que el hombre es, entre otras cosas, un animal utópico, siente la necesidad de mejorar su destino y de imaginar un mundo mejor. En la tarea de constituirse como un ser digno de vivir su existencia, según unos valores coherentes entre sus anhelos, sus debilidades y sus utopías, el ser humano percibe de forma consciente y racional que necesita una hoja de ruta segura y fiable, la cual no sería otra que aquella que le oriente objetivamente en eso que podemos llamar el devenir de la existencia. Es precisamente aquí donde entraría en juego la reflexión personal, fruto de la volición, para caer en la cuenta que una vida humana sólo se hace merecedora de su dignidad implícita cuando empieza a descubrir aquellos valores por los que merece la pena vivir, luchar y sacrificarse, ya sean la familia, la amistad, el amor, la libertad, etc. Más aún, si la reflexión adquiere la suficiente profundidad, si realmente se quiere intentar alcanzar la objetividad plena de esos valores tan deseables, (para sentirnos tan coherentes y dignos en relación con nuestra condición antropológica), entonces necesitamos superar la subjetividad de un individualismo que puede convertirse en peligroso, para alcanzar el objetivismo que pueda enarbolar la universalidad de lo que realmente necesitamos, para ser no sólo animales que satisfacemos nuestras necesidades naturales, sino también nuestras necesidades espirituales en tanto que hombres racionales. En otras palabras, tenemos que pasar de los planteamientos morales a los designios de la Ética. Es la diferencia entre opinión y valoración, entre tomar la justicia de nuestra mano o comprender que percibe de forma consciente y racional que necesita una hoja de ruta segura y fiable, la cual no sería otra que aquella que le oriente objetivamente en eso que podemos llamar el devenir de la existencia. Es precisamente aquí donde entraría en juego la reflexión personal, fruto de la volición, para caer en la cuenta que una vida humana sólo se hace merecedora de su dignidad implícita cuando empieza a descubrir aquellos valores por los que merece la pena vivir, luchar y sacrificarse, ya sean la familia, la amistad, el amor, la libertad, etc. Más aún, si la reflexión adquiere la suficiente profundidad, si realmente se quiere intentar alcanzar la objetividad plena de esos valores tan deseables, (para sentirnos tan coherentes y dignos en relación con nuestra condición antropológica), entonces necesitamos superar la subjetividad de un individualismo que puede convertirse en peligroso, para alcanzar el objetivismo que pueda enarbolar la universalidad de lo que realmente necesitamos, para ser no sólo animales que satisfacemos nuestras necesidades naturales, sino también nuestras necesidades espirituales en tanto que hombres racionales. En otras palabras, tenemos que pasar de los planteamientos morales a los designios de la Ética. Es la diferencia entre opinión y valoración, entre tomar la justicia de nuestra mano o comprender que la Justicia es un valor que evita que alguien, con afán de venganza se convierta en un delincuente o en un asesino. De ahí que todos los fanatismos ideológicos del tipo que sean consideren que el fin justifica los medios, y que en nombre de esta premisa moral que no ética, la Historia nos tenga, lamentablemente, acostumbrados a barbaries de todo tipo: terrorismo, grupos políticos radicales, pandillas juveniles, iluminados religiosos, por poner algunos ejemplos del absurdo de confundir la Moral con la Ética. la Justicia es un valor que evita que alguien, con afán de venganza se convierta en un delincuente o en un asesino. De ahí que todos los fanatismos ideológicos del tipo que sean consideren que el fin justifica los medios, y que en nombre de esta premisa moral que no ética, la Historia nos tenga, lamentablemente, acostumbrados a barbaries de todo tipo: terrorismo, grupos políticos radicales, pandillas juveniles, iluminados religiosos, por poner algunos ejemplos del absurdo de confundir la Moral con la Ética.
Y puesto que necesitamos descubrir el valor de la Ética con todo su poder trascendente para que el hombre no se quede limitado a sus miras particulares, el único medio para conseguirlo es a través de la educación, que tiene como principal función dominar nuestros instintos destructivos y potenciar la parte elevada de nuestro ser. En la actualidad, el sistema y la ideología imperantes utilizan como estrategia específica la de identificarnos personalmente con los conceptos de evolución y progreso, ocultando que detrás de esta transformación social e individualmente positiva se esconde la reproducción y continuidad de la vieja dialéctica entre dominio y subordinación. De ahí que Wittgenstein nos hablase del malestar de la cultura para avisarnos de que el progreso no siempre es positivo ni bueno y que puede convertirse en un elemento atroz contra la supervivencia del ser humano en un medio natural que tiene cada vez más de artificial y que suscita necesidades falsas y erróneas que experimentamos como necesarias y de primer orden. Basta pensar en la destrucción de la capa de ozono, el cambio climático, la energía nuclear al servicio de los proyectos de armamento de algunos países, etc. social e individualmente positiva se esconde la reproducción y continuidad de la vieja dialéctica entre dominio y subordinación. De ahí que Wittgenstein nos hablase del malestar de la cultura para avisarnos de que el progreso no siempre es positivo ni bueno y que puede convertirse en un elemento atroz contra la supervivencia del ser humano en un medio natural que tiene cada vez más de artificial y que suscita necesidades falsas y erróneas que experimentamos como necesarias y de primer orden. Basta pensar en la destrucción de la capa de ozono, el cambio climático, la energía nuclear al servicio de los proyectos de armamento de algunos países, etc.
Resulta sorprendente que en los países occidentales, paraíso del materialismo,  el consumismo y de las manipuladoras campañas publicitarias, cada vez sea el mayor el número de personas que sienten los zarpazos del vacío existencial, del sinsentido de la vida, de la soledad negativa que induce al aislamiento y a los pensamientos destructivos… En realidad es la angustia, reflejo de nuestra libertad, que se instala en el interior, la que anuncia el reconocimiento de la imperfección del hombre. El miedo adviene en el juego de la vida y provoca que el hombre sienta la incertidumbre y el malestar interior que tanto le hunde en sus miserias. Esas miserias se acoplan en la rutina cotidiana, nos inducen a estados de alerta, inquietud o tensión nerviosa, que son modos atenuados de nuestro miedo original. El hombre del siglo XXI que vive en sociedades de desarrollo intenta autoliberarse del miedo creando formas de vida y de convivencia capaces de dar al hombre el sentimiento de seguridad que éste siempre anhela. En realidad la existencia humana no es otra cosa que la permanente lucha dialéctica entre el afán de seguridad y el sentimiento del miedo. Y como en las sociedades occidentales se estimula que lo fundamental es tener una formación académica práctica que convierta al hombre en un instrumento del engranaje social para que sea útil, el consumismo y de las manipuladoras campañas publicitarias, cada vez sea el mayor el número de personas que sienten los zarpazos del vacío existencial, del sinsentido de la vida, de la soledad negativa que induce al aislamiento y a los pensamientos destructivos… En realidad es la angustia, reflejo de nuestra libertad, que se instala en el interior, la que anuncia el reconocimiento de la imperfección del hombre. El miedo adviene en el juego de la vida y provoca que el hombre sienta la incertidumbre y el malestar interior que tanto le hunde en sus miserias. Esas miserias se acoplan en la rutina cotidiana, nos inducen a estados de alerta, inquietud o tensión nerviosa, que son modos atenuados de nuestro miedo original. El hombre del siglo XXI que vive en sociedades de desarrollo intenta autoliberarse del miedo creando formas de vida y de convivencia capaces de dar al hombre el sentimiento de seguridad que éste siempre anhela. En realidad la existencia humana no es otra cosa que la permanente lucha dialéctica entre el afán de seguridad y el sentimiento del miedo. Y como en las sociedades occidentales se estimula que lo fundamental es tener una formación académica práctica que convierta al hombre en un instrumento del engranaje social para que sea útil,  en el sentido de utilidad materialista, y que lo que estudia tenga salidas profesionales, porque si no se va a morir de hambre, entonces robotizamos a nuestros jóvenes orientándoles hacia formaciones eficaces, que no siempre íntegras, para que no piensen demasiado y se dejen fácilmente llevar por el sendero de hacerles sentir buenos ciudadanos y profesionales. Personas que sólo tengan en su cabeza un concepto radical de empirismo sin empatía anímica, unos niveles idiomáticos dignos y envidiables y un sentido de la vida tan pragmático que de pura praxis se han olvidado de cultivar la reflexión, el pensamiento, la búsqueda interior connatural al ser humano y su posición en un mundo caótico que tienen que ordenar para convivir con él. Mas el hombre no puede difundir un orden cosmológico si previamente no gesta un orden personal íntegro que abarque sus dimensiones física, psicológica y espiritual. en el sentido de utilidad materialista, y que lo que estudia tenga salidas profesionales, porque si no se va a morir de hambre, entonces robotizamos a nuestros jóvenes orientándoles hacia formaciones eficaces, que no siempre íntegras, para que no piensen demasiado y se dejen fácilmente llevar por el sendero de hacerles sentir buenos ciudadanos y profesionales. Personas que sólo tengan en su cabeza un concepto radical de empirismo sin empatía anímica, unos niveles idiomáticos dignos y envidiables y un sentido de la vida tan pragmático que de pura praxis se han olvidado de cultivar la reflexión, el pensamiento, la búsqueda interior connatural al ser humano y su posición en un mundo caótico que tienen que ordenar para convivir con él. Mas el hombre no puede difundir un orden cosmológico si previamente no gesta un orden personal íntegro que abarque sus dimensiones física, psicológica y espiritual.
La ética, en este sentido, como incuestionable rama de la Filosofía, es la disciplina especialmente orientada para educar en valores, tanto individuales como socialmente cívicos, en reflexionar en el por qué y el para qué de la necesidad de formar axiológicamente a las personas, en ayudar a interiorizar que un valor no es una palabra gastada con un contenido disminuido, si no que más bien nos exige un compromiso  real que se manifiesta especialmente con nuestra conducta fáctica, pues la intención no convierte a nadie en bueno o malo moralmente. Sólo los hechos determinan al individuo como ser moral. Educar en valores conlleva enseñar a que cada persona sea consciente de la responsabilidad de sus actos, preparar al individuo a la tolerancia en el pluralismo, luchar por conseguir y mantener una sociedad democrática y dialogante y, sobre todo, una sociedad ética, orientar en la construcción de personalidades autónomas que se sientan miembros de una cultura, de una familia, de una sociedad llena de diferencias. Sociedad en la que se respeta la libertad, se actúa desde la tolerancia, se piensa desde la coherencia de no plantear ser el primero para no sentirnos fracasados, sino en ser personas que entienden que la felicidad no es adquirir falsas virtudes basadas en el puro pragmatismo de “ si eres útil vales; de lo contrario, eres un inútil fracasado”. real que se manifiesta especialmente con nuestra conducta fáctica, pues la intención no convierte a nadie en bueno o malo moralmente. Sólo los hechos determinan al individuo como ser moral. Educar en valores conlleva enseñar a que cada persona sea consciente de la responsabilidad de sus actos, preparar al individuo a la tolerancia en el pluralismo, luchar por conseguir y mantener una sociedad democrática y dialogante y, sobre todo, una sociedad ética, orientar en la construcción de personalidades autónomas que se sientan miembros de una cultura, de una familia, de una sociedad llena de diferencias. Sociedad en la que se respeta la libertad, se actúa desde la tolerancia, se piensa desde la coherencia de no plantear ser el primero para no sentirnos fracasados, sino en ser personas que entienden que la felicidad no es adquirir falsas virtudes basadas en el puro pragmatismo de “ si eres útil vales; de lo contrario, eres un inútil fracasado”.
Pues bien, educar desde la Ética significa ayudar a la persona a crecer interiormente desde la honestidad y en un proyecto de maduración individual al tiempo que nos formamos en la integridad y no en la parcialidad de una educación con orejeras mediocre y superficial. Y lamentablemente nuestro sistema educativo basado en magníficas teorías pedagógicas de despacho y programas  políticos ajenos a la educación, vienen a olvidarse de la trascendencia del hombre y fomentan a futuros ciudadanos sin valores y sin capacidad de reflexión. Sin duda alguna gente fácilmente domesticable que considera que tener más de dos ideas seguidas es una rayada intelectual, una pérdida de tiempo que no vale para nada, que reducen la vida humana a sus manifestaciones más prosaicas y banales. En definitiva, personas que consideran que la felicidad es fijarse demasiado en el ombligo de uno y conseguirla una muestra ocurrente de su mezquina concepción de la utilidad aplicada a sus campos de acción personal. Únicamente desde la Filosofía, es decir, desde una adecuada reflexión ética que debe comenzar en unos proyectos educativos que intenten forjar hombres libres y críticos, hombres que no menosprecien ese conjunto de las Humanidades que durante siglos ha sido la referencia cultural del ser humano y de sus capacidades intelectuales, se podrá comprender que el sentido del hombre es dar a su vida la mayor altitud posible. Dicha trascendencia obviamente va más allá del utilitarismo políticos ajenos a la educación, vienen a olvidarse de la trascendencia del hombre y fomentan a futuros ciudadanos sin valores y sin capacidad de reflexión. Sin duda alguna gente fácilmente domesticable que considera que tener más de dos ideas seguidas es una rayada intelectual, una pérdida de tiempo que no vale para nada, que reducen la vida humana a sus manifestaciones más prosaicas y banales. En definitiva, personas que consideran que la felicidad es fijarse demasiado en el ombligo de uno y conseguirla una muestra ocurrente de su mezquina concepción de la utilidad aplicada a sus campos de acción personal. Únicamente desde la Filosofía, es decir, desde una adecuada reflexión ética que debe comenzar en unos proyectos educativos que intenten forjar hombres libres y críticos, hombres que no menosprecien ese conjunto de las Humanidades que durante siglos ha sido la referencia cultural del ser humano y de sus capacidades intelectuales, se podrá comprender que el sentido del hombre es dar a su vida la mayor altitud posible. Dicha trascendencia obviamente va más allá del utilitarismo  reinante y debe implicar el compromiso ético de cada cual para no confundir formación con información, profundidad del pensamiento con raciocinios superficiales muy prácticos por falta de trascendencia, pero no siempre válidos para cuestionarse qué es el hombre, quiénes somos, por qué nos sentimos vacíos como vegetales sin fotosíntesis y cómo podemos lograr la felicidad sin fastidiar al resto de la humanidad. reinante y debe implicar el compromiso ético de cada cual para no confundir formación con información, profundidad del pensamiento con raciocinios superficiales muy prácticos por falta de trascendencia, pero no siempre válidos para cuestionarse qué es el hombre, quiénes somos, por qué nos sentimos vacíos como vegetales sin fotosíntesis y cómo podemos lograr la felicidad sin fastidiar al resto de la humanidad.
Joaquín Ossorio del Río
Volver |


 Es cierto que la Ciencia nos ha ofrecido una visión interesante del hombre y de su mundo, pero no deja de ser una perspectiva parcial puesto que no ofrece respuestas concluyentes y finales sobre la identidad del hombre. Sin embargo, no hay que desdeñar la valoración científica acerca del ser humano, porque no deja de ser una interpretación adecuada, si bien, fragmentada de la esencia humana. Es la reflexión filosófica la única que por sus propias características puede suministrar una visión íntegra y totalizante acerca de lo que el hombre es. Cierto es que, a diferencia de la Ciencia, la Filosofía no usa de manera absoluta el método empírico, pero también por ello no se encuentra encorsetada en conceptos altamente reduccionistas y unilaterales. Por otro lado, la Ciencia a pesar de caracterizarse por su empirismo no puede evitar formularse preguntas, por lo que Hegel en su “Fenomenología del Espíritu”, ya afirma que “para llegar a ser científica la Ciencia tiene que ser filosófica”.
Es cierto que la Ciencia nos ha ofrecido una visión interesante del hombre y de su mundo, pero no deja de ser una perspectiva parcial puesto que no ofrece respuestas concluyentes y finales sobre la identidad del hombre. Sin embargo, no hay que desdeñar la valoración científica acerca del ser humano, porque no deja de ser una interpretación adecuada, si bien, fragmentada de la esencia humana. Es la reflexión filosófica la única que por sus propias características puede suministrar una visión íntegra y totalizante acerca de lo que el hombre es. Cierto es que, a diferencia de la Ciencia, la Filosofía no usa de manera absoluta el método empírico, pero también por ello no se encuentra encorsetada en conceptos altamente reduccionistas y unilaterales. Por otro lado, la Ciencia a pesar de caracterizarse por su empirismo no puede evitar formularse preguntas, por lo que Hegel en su “Fenomenología del Espíritu”, ya afirma que “para llegar a ser científica la Ciencia tiene que ser filosófica”.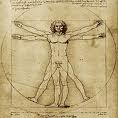 es un ser deficitario en lo que se podría considerar su totalidad estructural, necesita organizar su vida y procurar satisfacer sus necesidades materiales y espirituales. Dicha organización vital le condiciona hacia los demás y lo vincula como un ser social. Esas necesidades pueden dividirse, grosso modo, en dos: necesidades naturales y necesidades artificiales. Las primeras son consustanciales a su propia condición de ser natural; las segundas son el producto del desarrollo y del entorno histórico. Curiosamente cuanto más se desarrolla una civilización en su contexto cultural histórico, más se acrecientan cuantitativa y cualitativamente las necesidades artificiales. Esto ocurre especialmente si ese desarrollo tiene un alto componente tecnológico que conlleva un mayor bienestar material, confort, bienes materiales y, en realidad, todo aquello no previsto por la naturaleza.
es un ser deficitario en lo que se podría considerar su totalidad estructural, necesita organizar su vida y procurar satisfacer sus necesidades materiales y espirituales. Dicha organización vital le condiciona hacia los demás y lo vincula como un ser social. Esas necesidades pueden dividirse, grosso modo, en dos: necesidades naturales y necesidades artificiales. Las primeras son consustanciales a su propia condición de ser natural; las segundas son el producto del desarrollo y del entorno histórico. Curiosamente cuanto más se desarrolla una civilización en su contexto cultural histórico, más se acrecientan cuantitativa y cualitativamente las necesidades artificiales. Esto ocurre especialmente si ese desarrollo tiene un alto componente tecnológico que conlleva un mayor bienestar material, confort, bienes materiales y, en realidad, todo aquello no previsto por la naturaleza. percibe de forma consciente y racional que necesita una hoja de ruta segura y fiable, la cual no sería otra que aquella que le oriente objetivamente en eso que podemos llamar el devenir de la existencia. Es precisamente aquí donde entraría en juego la reflexión personal, fruto de la volición, para caer en la cuenta que una vida humana sólo se hace merecedora de su dignidad implícita cuando empieza a descubrir aquellos valores por los que merece la pena vivir, luchar y sacrificarse, ya sean la familia, la amistad, el amor, la libertad, etc. Más aún, si la reflexión adquiere la suficiente profundidad, si realmente se quiere intentar alcanzar la objetividad plena de esos valores tan deseables, (para sentirnos tan coherentes y dignos en relación con nuestra condición antropológica), entonces necesitamos superar la subjetividad de un individualismo que puede convertirse en peligroso, para alcanzar el objetivismo que pueda enarbolar la universalidad de lo que realmente necesitamos, para ser no sólo animales que satisfacemos nuestras necesidades naturales, sino también nuestras necesidades espirituales en tanto que hombres racionales. En otras palabras, tenemos que pasar de los planteamientos morales a los designios de la Ética. Es la diferencia entre opinión y valoración, entre tomar la justicia de nuestra mano o comprender que
percibe de forma consciente y racional que necesita una hoja de ruta segura y fiable, la cual no sería otra que aquella que le oriente objetivamente en eso que podemos llamar el devenir de la existencia. Es precisamente aquí donde entraría en juego la reflexión personal, fruto de la volición, para caer en la cuenta que una vida humana sólo se hace merecedora de su dignidad implícita cuando empieza a descubrir aquellos valores por los que merece la pena vivir, luchar y sacrificarse, ya sean la familia, la amistad, el amor, la libertad, etc. Más aún, si la reflexión adquiere la suficiente profundidad, si realmente se quiere intentar alcanzar la objetividad plena de esos valores tan deseables, (para sentirnos tan coherentes y dignos en relación con nuestra condición antropológica), entonces necesitamos superar la subjetividad de un individualismo que puede convertirse en peligroso, para alcanzar el objetivismo que pueda enarbolar la universalidad de lo que realmente necesitamos, para ser no sólo animales que satisfacemos nuestras necesidades naturales, sino también nuestras necesidades espirituales en tanto que hombres racionales. En otras palabras, tenemos que pasar de los planteamientos morales a los designios de la Ética. Es la diferencia entre opinión y valoración, entre tomar la justicia de nuestra mano o comprender que la Justicia es un valor que evita que alguien, con afán de venganza se convierta en un delincuente o en un asesino. De ahí que todos los fanatismos ideológicos del tipo que sean consideren que el fin justifica los medios, y que en nombre de esta premisa moral que no ética, la Historia nos tenga, lamentablemente, acostumbrados a barbaries de todo tipo: terrorismo, grupos políticos radicales, pandillas juveniles, iluminados religiosos, por poner algunos ejemplos del absurdo de confundir la Moral con la Ética.
la Justicia es un valor que evita que alguien, con afán de venganza se convierta en un delincuente o en un asesino. De ahí que todos los fanatismos ideológicos del tipo que sean consideren que el fin justifica los medios, y que en nombre de esta premisa moral que no ética, la Historia nos tenga, lamentablemente, acostumbrados a barbaries de todo tipo: terrorismo, grupos políticos radicales, pandillas juveniles, iluminados religiosos, por poner algunos ejemplos del absurdo de confundir la Moral con la Ética. social e individualmente positiva se esconde la reproducción y continuidad de la vieja dialéctica entre dominio y subordinación. De ahí que Wittgenstein nos hablase del malestar de la cultura para avisarnos de que el progreso no siempre es positivo ni bueno y que puede convertirse en un elemento atroz contra la supervivencia del ser humano en un medio natural que tiene cada vez más de artificial y que suscita necesidades falsas y erróneas que experimentamos como necesarias y de primer orden. Basta pensar en la destrucción de la capa de ozono, el cambio climático, la energía nuclear al servicio de los proyectos de armamento de algunos países, etc.
social e individualmente positiva se esconde la reproducción y continuidad de la vieja dialéctica entre dominio y subordinación. De ahí que Wittgenstein nos hablase del malestar de la cultura para avisarnos de que el progreso no siempre es positivo ni bueno y que puede convertirse en un elemento atroz contra la supervivencia del ser humano en un medio natural que tiene cada vez más de artificial y que suscita necesidades falsas y erróneas que experimentamos como necesarias y de primer orden. Basta pensar en la destrucción de la capa de ozono, el cambio climático, la energía nuclear al servicio de los proyectos de armamento de algunos países, etc.  el consumismo y de las manipuladoras campañas publicitarias, cada vez sea el mayor el número de personas que sienten los zarpazos del vacío existencial, del sinsentido de la vida, de la soledad negativa que induce al aislamiento y a los pensamientos destructivos… En realidad es la angustia, reflejo de nuestra libertad, que se instala en el interior, la que anuncia el reconocimiento de la imperfección del hombre. El miedo adviene en el juego de la vida y provoca que el hombre sienta la incertidumbre y el malestar interior que tanto le hunde en sus miserias. Esas miserias se acoplan en la rutina cotidiana, nos inducen a estados de alerta, inquietud o tensión nerviosa, que son modos atenuados de nuestro miedo original. El hombre del siglo XXI que vive en sociedades de desarrollo intenta autoliberarse del miedo creando formas de vida y de convivencia capaces de dar al hombre el sentimiento de seguridad que éste siempre anhela. En realidad la existencia humana no es otra cosa que la permanente lucha dialéctica entre el afán de seguridad y el sentimiento del miedo. Y como en las sociedades occidentales se estimula que lo fundamental es tener una formación académica práctica que convierta al hombre en un instrumento del engranaje social para que sea útil,
el consumismo y de las manipuladoras campañas publicitarias, cada vez sea el mayor el número de personas que sienten los zarpazos del vacío existencial, del sinsentido de la vida, de la soledad negativa que induce al aislamiento y a los pensamientos destructivos… En realidad es la angustia, reflejo de nuestra libertad, que se instala en el interior, la que anuncia el reconocimiento de la imperfección del hombre. El miedo adviene en el juego de la vida y provoca que el hombre sienta la incertidumbre y el malestar interior que tanto le hunde en sus miserias. Esas miserias se acoplan en la rutina cotidiana, nos inducen a estados de alerta, inquietud o tensión nerviosa, que son modos atenuados de nuestro miedo original. El hombre del siglo XXI que vive en sociedades de desarrollo intenta autoliberarse del miedo creando formas de vida y de convivencia capaces de dar al hombre el sentimiento de seguridad que éste siempre anhela. En realidad la existencia humana no es otra cosa que la permanente lucha dialéctica entre el afán de seguridad y el sentimiento del miedo. Y como en las sociedades occidentales se estimula que lo fundamental es tener una formación académica práctica que convierta al hombre en un instrumento del engranaje social para que sea útil,  en el sentido de utilidad materialista, y que lo que estudia tenga salidas profesionales, porque si no se va a morir de hambre, entonces robotizamos a nuestros jóvenes orientándoles hacia formaciones eficaces, que no siempre íntegras, para que no piensen demasiado y se dejen fácilmente llevar por el sendero de hacerles sentir buenos ciudadanos y profesionales. Personas que sólo tengan en su cabeza un concepto radical de empirismo sin empatía anímica, unos niveles idiomáticos dignos y envidiables y un sentido de la vida tan pragmático que de pura praxis se han olvidado de cultivar la reflexión, el pensamiento, la búsqueda interior connatural al ser humano y su posición en un mundo caótico que tienen que ordenar para convivir con él. Mas el hombre no puede difundir un orden cosmológico si previamente no gesta un orden personal íntegro que abarque sus dimensiones física, psicológica y espiritual.
en el sentido de utilidad materialista, y que lo que estudia tenga salidas profesionales, porque si no se va a morir de hambre, entonces robotizamos a nuestros jóvenes orientándoles hacia formaciones eficaces, que no siempre íntegras, para que no piensen demasiado y se dejen fácilmente llevar por el sendero de hacerles sentir buenos ciudadanos y profesionales. Personas que sólo tengan en su cabeza un concepto radical de empirismo sin empatía anímica, unos niveles idiomáticos dignos y envidiables y un sentido de la vida tan pragmático que de pura praxis se han olvidado de cultivar la reflexión, el pensamiento, la búsqueda interior connatural al ser humano y su posición en un mundo caótico que tienen que ordenar para convivir con él. Mas el hombre no puede difundir un orden cosmológico si previamente no gesta un orden personal íntegro que abarque sus dimensiones física, psicológica y espiritual. real que se manifiesta especialmente con nuestra conducta fáctica, pues la intención no convierte a nadie en bueno o malo moralmente. Sólo los hechos determinan al individuo como ser moral. Educar en valores conlleva enseñar a que cada persona sea consciente de la responsabilidad de sus actos, preparar al individuo a la tolerancia en el pluralismo, luchar por conseguir y mantener una sociedad democrática y dialogante y, sobre todo, una sociedad ética, orientar en la construcción de personalidades autónomas que se sientan miembros de una cultura, de una familia, de una sociedad llena de diferencias. Sociedad en la que se respeta la libertad, se actúa desde la tolerancia, se piensa desde la coherencia de no plantear ser el primero para no sentirnos fracasados, sino en ser personas que entienden que la felicidad no es adquirir falsas virtudes basadas en el puro pragmatismo de “ si eres útil vales; de lo contrario, eres un inútil fracasado”.
real que se manifiesta especialmente con nuestra conducta fáctica, pues la intención no convierte a nadie en bueno o malo moralmente. Sólo los hechos determinan al individuo como ser moral. Educar en valores conlleva enseñar a que cada persona sea consciente de la responsabilidad de sus actos, preparar al individuo a la tolerancia en el pluralismo, luchar por conseguir y mantener una sociedad democrática y dialogante y, sobre todo, una sociedad ética, orientar en la construcción de personalidades autónomas que se sientan miembros de una cultura, de una familia, de una sociedad llena de diferencias. Sociedad en la que se respeta la libertad, se actúa desde la tolerancia, se piensa desde la coherencia de no plantear ser el primero para no sentirnos fracasados, sino en ser personas que entienden que la felicidad no es adquirir falsas virtudes basadas en el puro pragmatismo de “ si eres útil vales; de lo contrario, eres un inútil fracasado”. políticos ajenos a la educación, vienen a olvidarse de la trascendencia del hombre y fomentan a futuros ciudadanos sin valores y sin capacidad de reflexión. Sin duda alguna gente fácilmente domesticable que considera que tener más de dos ideas seguidas es una rayada intelectual, una pérdida de tiempo que no vale para nada, que reducen la vida humana a sus manifestaciones más prosaicas y banales. En definitiva, personas que consideran que la felicidad es fijarse demasiado en el ombligo de uno y conseguirla una muestra ocurrente de su mezquina concepción de la utilidad aplicada a sus campos de acción personal. Únicamente desde la Filosofía, es decir, desde una adecuada reflexión ética que debe comenzar en unos proyectos educativos que intenten forjar hombres libres y críticos, hombres que no menosprecien ese conjunto de las Humanidades que durante siglos ha sido la referencia cultural del ser humano y de sus capacidades intelectuales, se podrá comprender que el sentido del hombre es dar a su vida la mayor altitud posible. Dicha trascendencia obviamente va más allá del utilitarismo
políticos ajenos a la educación, vienen a olvidarse de la trascendencia del hombre y fomentan a futuros ciudadanos sin valores y sin capacidad de reflexión. Sin duda alguna gente fácilmente domesticable que considera que tener más de dos ideas seguidas es una rayada intelectual, una pérdida de tiempo que no vale para nada, que reducen la vida humana a sus manifestaciones más prosaicas y banales. En definitiva, personas que consideran que la felicidad es fijarse demasiado en el ombligo de uno y conseguirla una muestra ocurrente de su mezquina concepción de la utilidad aplicada a sus campos de acción personal. Únicamente desde la Filosofía, es decir, desde una adecuada reflexión ética que debe comenzar en unos proyectos educativos que intenten forjar hombres libres y críticos, hombres que no menosprecien ese conjunto de las Humanidades que durante siglos ha sido la referencia cultural del ser humano y de sus capacidades intelectuales, se podrá comprender que el sentido del hombre es dar a su vida la mayor altitud posible. Dicha trascendencia obviamente va más allá del utilitarismo  reinante y debe implicar el compromiso ético de cada cual para no confundir formación con información, profundidad del pensamiento con raciocinios superficiales muy prácticos por falta de trascendencia, pero no siempre válidos para cuestionarse qué es el hombre, quiénes somos, por qué nos sentimos vacíos como vegetales sin fotosíntesis y cómo podemos lograr la felicidad sin fastidiar al resto de la humanidad.
reinante y debe implicar el compromiso ético de cada cual para no confundir formación con información, profundidad del pensamiento con raciocinios superficiales muy prácticos por falta de trascendencia, pero no siempre válidos para cuestionarse qué es el hombre, quiénes somos, por qué nos sentimos vacíos como vegetales sin fotosíntesis y cómo podemos lograr la felicidad sin fastidiar al resto de la humanidad.